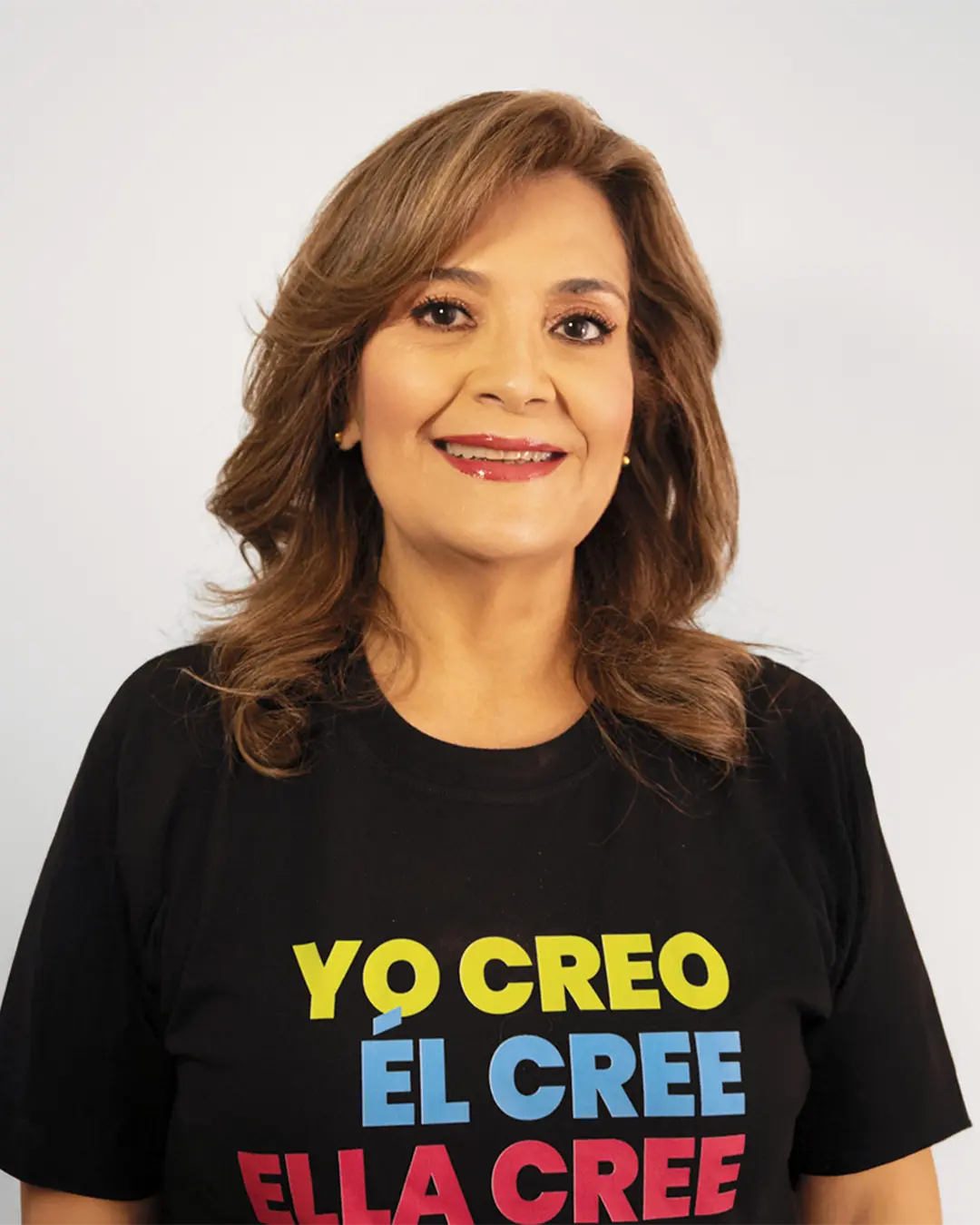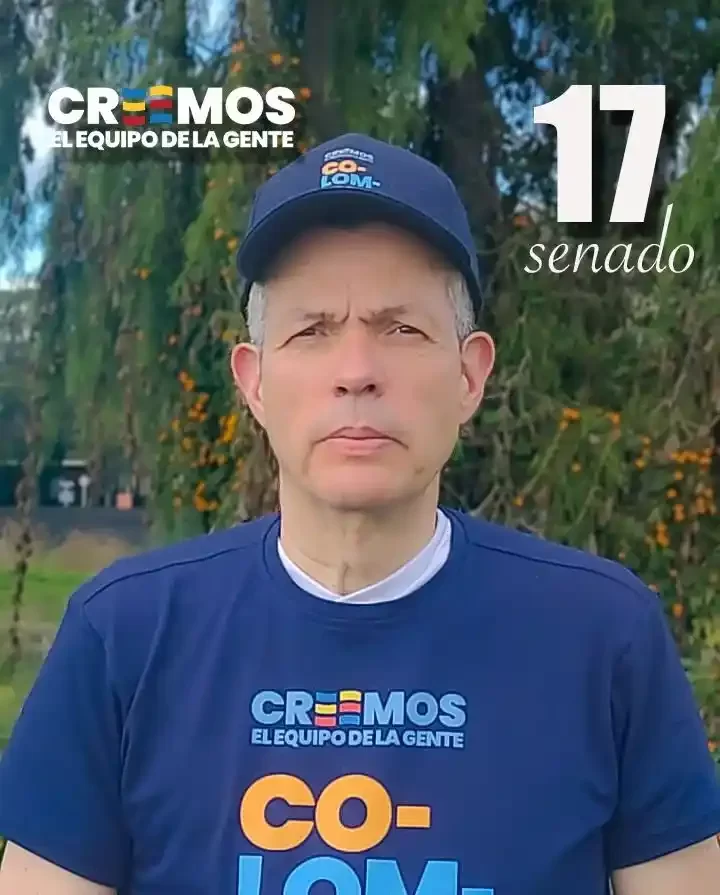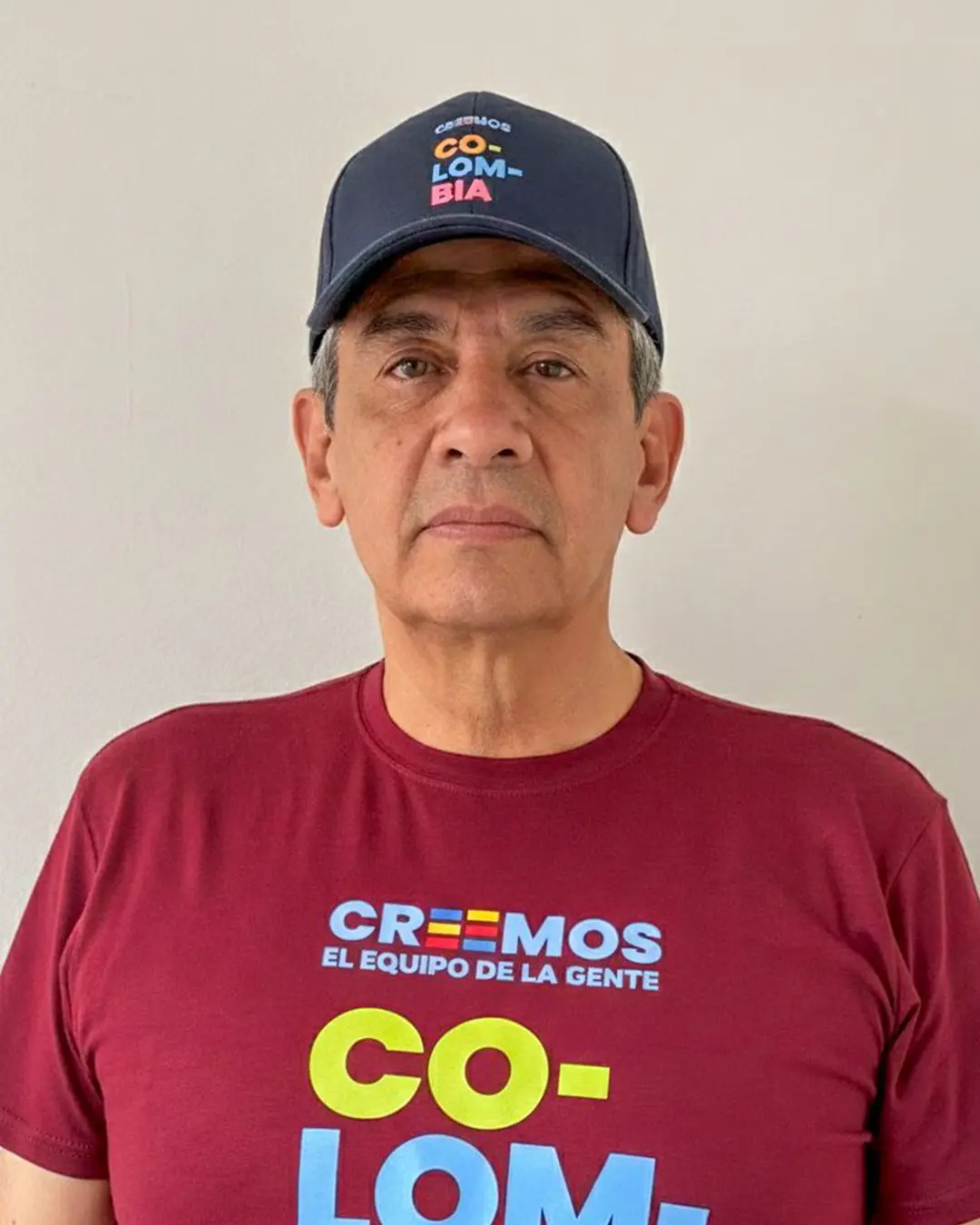Vota #
Sígueme
De VET a VOZ
Desde muy pequeña sentí una conexión profunda con los animales. No era simplemente un gusto infantil; era una sensibilidad que me acompañaba a todas partes. Mientras otros niños jugaban a ser superhéroes, yo me sentía llamada a cuidar la vida, incluso la más pequeña: un perro callejero que buscaba comida, un pájaro herido que encontraba en mi mano un refugio temporal, o los animales de mi barrio, que con el tiempo aprendí a conocer como si fueran parte de mi propia familia.
Mi casa se convirtió en un pequeño hospital improvisado. No había fin de semana en el que no llegara con un animal necesitado de ayuda, y aunque muchas veces no tenía las herramientas ni los conocimientos, sí tenía algo que movía todo: curiosidad, empatía y un deseo genuino de servir. Fue ahí, sin saberlo, donde comenzó mi formación.
Con los animales aprendí algo que marcaría el rumbo de mi vida: cuidándolos a ellos, también estaba cuidandome a mi. Porque detrás de cada perro, cada gato, cada especie que llegaba a mí, había una historia humana: una familia preocupada, un niño que necesitaba apoyo emocional, una comunidad que buscaba vivir en armonía. Entendí que el bienestar animal nunca está solo; es parte del bienestar de todos.
Cuando crecí, esa curiosidad infantil se transformó en una pasión consciente, y luego en un camino profesional. Estudié medicina veterinaria y zootecnia con la misma emoción con la que de niña recogía mis primeros animales. Pero algo se amplió dentro de mí: ya no quería ayudar solo desde la clínica; quería transformar realidades más grandes. Quería que lo que aprendí en mi niñez —que la vida está conectada— se convirtiera en proyectos, educación, trabajo comunitario y acciones con impacto.
Así nacieron mis emprendimientos. No desde la ambición económica, sino desde la necesidad de crear soluciones donde antes solo había carencias. Convertí ese amor en estrategias, esa curiosidad en programas educativos, ese instinto de protección en liderazgo social. Y con el tiempo entendí que mi rol no era solo cuidar animales, sino impulsar un movimiento de conciencia y desarrollo, donde cada persona entendiera que su bienestar está entrelazado con el de los animales y con el del ambiente.
El activismo llegó de manera natural, casi inevitable. No como un grito, sino como una responsabilidad. Después de ver tanto, de escuchar tantas historias y de acompañar tantas comunidades, era imposible quedarme quieta. Mi voz se volvió una herramienta para abrir conversaciones, exigir cambios, promover cultura ciudadana y conectar sectores que antes trabajaban separados.
Hoy miro hacia atrás y veo que todo empezó con una niña que quería salvar a un perro. Lo que no sabía es que ese pequeño acto era el inicio de una vocación que uniría pasión, profesión y propósito. Entendí que cuando un niño siente curiosidad y se le permite explorarla, puede abrir caminos insospechados. En mi caso, fue la puerta hacia un compromiso de vida: trabajar por un mundo donde humanos, animales y ambiente convivan en equilibrio, respeto y dignidad.